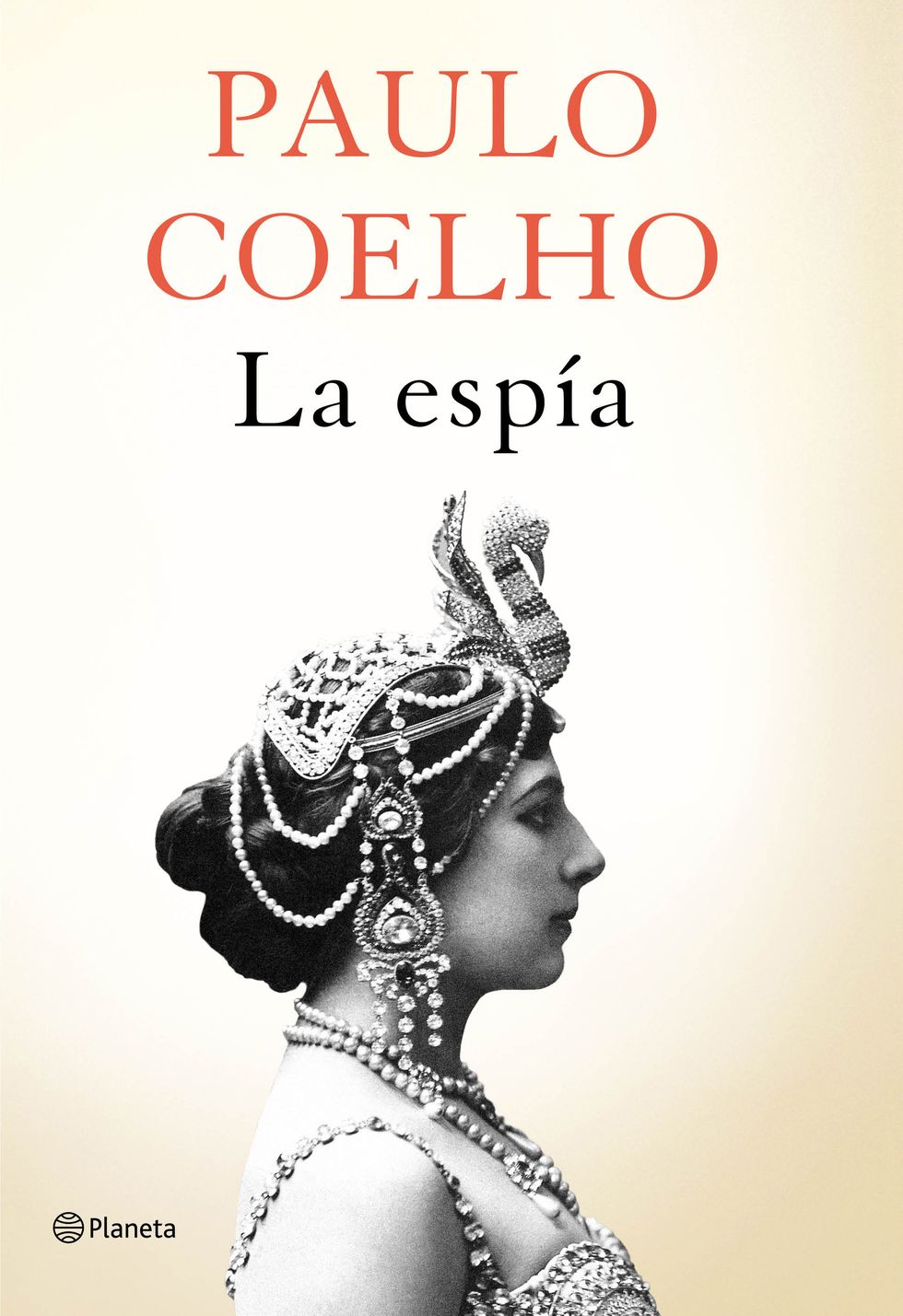En una de mis visitas a Viena conocí a un señor que se estaba haciendo muy famoso en Austria. Se apellidaba Freud, no recuerdo su nombre, y la gente lo adoraba por haber recuperado la posibilidad de que todos seamos inocentes; nuestras faltas, en realidad, pertenecen a nuestros padres.
Trato de averiguar en qué se equivocaron, pero no puedo culpar a mi familia. Adam Zelle y Antje me dieron todo lo que el dinero podía comprar. Tenían una sombrerería, invirtieron en petróleo ya antes de que se supiese lo importante que llegaría a ser, me permitieron estudiar en una escuela particular, practicar danza, ir a clases de equitación. Cuando empezaron a acusarme de ser «una mujer de vida fácil», mi padre escribió un libro en mi defensa, algo que no debería haber hecho, porque me sentía del todo cómoda con lo que hacía y con su texto solamente consiguió centrar más la atención sobre las acusaciones de que era una prostituta y mentirosa.
Sí, era una prostituta, si se entiende como tal alguien que recibe favores y joyas a cambio de cariño y placer. Sí, era una mentirosa, pero tan compulsiva y tan descontrolada que, muchas veces, olvidaba lo que había dicho y tenía que emplear una enorme cantidad de energía mental para enmendar mis errores.
No puedo culpar a mis padres de nada, salvo de haber nacido en la ciudad equivocada, Leeuwarden, lugar que la mayoría de mis compatriotas holandeses ni siquiera conocía, donde nunca pasaba absolutamente nada y los días eran todos iguales. Ya en la adolescencia comprendí que era una mujer bonita porque mis amigas solían imitarme.
En 1889, la fortuna de mi familia cambió; Adam fue a la quiebra y Antje cayó enferma y murió dos años después. Como no querían que esa mala situación me afectase, me enviaron a una escuela en otra ciudad, Leiden, firmes en su objetivo de que debía recibir la mejor educación y prepararme para ser maestra de jardín de infancia mientras no conseguía un marido, un hombre que se encargase de mí. El día de mi partida, mi madre me llamó y me dio un paquete de semillas:
–Llévate esto contigo, Margaretha. Margaretha, Margaretha Zelle era mi nombre, que yo sencillamente detestaba. Había una infinidad de niñas que se llamaban de esta forma por una famosa y respetable actriz. Le pregunté para qué servían.
–Son semillas de girasoles. Sin embargo, más que eso, son algo que debes aprender; serán siempre girasoles, aunque no seas capaz de distinguirlos de otras flores. Aunque quieran, nunca podrán convertirse en rosas o en tulipanes, el símbolo de nuestro país. Si quieren negar su propia existencia, vivirán una vida amarga y morirán.
»Es decir, aprende a seguir tu destino con alegría, sea cual sea. Mientras crecen, las flores muestran su belleza y son apreciadas; después mueren y dejan sus semillas para que otros continúen el trabajo de Dios.
Guardó las semillas en un saquito que, hacía días, la había visto tejer con todo el esmero, a pesar de su enfermedad. –Las flores nos enseñan que nada es permanente; ni la belleza, ni el hecho de que se marchiten, porque darán nuevas semillas. Recuérdalo cuando sientas alegría, dolor o tristeza. Todo pasa, envejece, muere y renace.
¿Cuántas tempestades tendría que superar hasta entenderlo? Sin embargo, en aquel momento, sus palabras me sonaron huecas; estaba impaciente por marcharme de aquella ciudad asfixiante, con sus días y sus noches iguales.
Hoy, mientras escribo esto, comprendo que mi madre también se refería a ella misma.
–Hasta los árboles más altos proceden de semillas tan pequeñas como estas. Recuérdalo y no te precipites.
Me dio un beso de despedida y mi padre me llevó hasta la estación de tren. Apenas hablamos durante el camino.