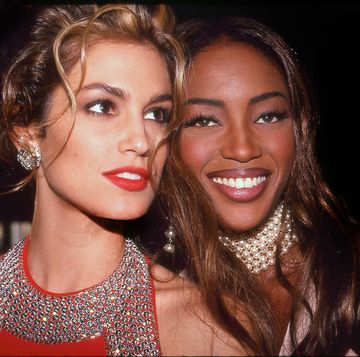Las grandes pinacotecas suelen tener siempre una sala dedicada a los bodegones, por lo general el rincón menos concurrido del museo, donde abundan flores, frutas, frascas de vino, ostras y piezas de caza. Allí nadie te da codazos para acercarse a un cuadro, como ocurre ante la Gioconda. Hubo un tiempo en que pasaba por estas salas sin fijarme en nada, la retina tiene un límite para digerir arte, y para mí los bodegones eran mero relleno de museos hecho por pintores de floreros que solo dejaron un ejercicio inocuo y aburrido de virtuosismo técnico para decorar las casas de los burgueses.
Al arte yo le pedía que me zarandeara con 'El grito de Munch', que me inflamara de deseo con la 'Olympia' de Manet, que me hiciera sentir compasión como el 'Cristo' de Velázquez o me infundiera el terror que da 'El triunfo de la muerte' de Brueghel.
Hasta que un día leí un interesante artículo sobre las moscas en la pintura, que por lo visto se esconden en tantos cuadros y ofrecen un pasatiempo al espectador muy similar al de los libros ilustrados de 'Buscando a Wally'. Encuentra la mosca. La idea de que los bodegones estaban llenos de detalles ocultos me atrajo por primera vez a ellos. En cuanto empecé a mirarlos con detenimiento, en un proceso más parecido a la lectura que a la contemplación, en el cual los ojos avanzan de pétalo en pétalo como en un libro lo hacen de palabra en palabra, empezaron a aparecérseme universos enteros en aquellas frutas y pedazos de pan con los que el artista obra el milagro de hacer permanente lo perecedero. Allí aún florecen tulipanes de colores irrepetibles, un par de gorriones copulando, una calavera que nos recuerda que moriremos, un tajo chorreante en un melón que revela una anatomía muy parecida a la del sexo femenino, el reloj de arena que avisa de que el tiempo está pasando.
De todos estos pintores de bodegones, quisiera nombrar aquí a mi favorita para que la investiguen: Maria Sibylla Merian, que nació en Frankfurt, y que de tanto pintar flores se fijó en las orugas que vivían en ellas, describió el misterio de la metamorfosis y un buen día lo vendió todo y se marchó a la selva amazónica en busca de mariposas más grandes y coloridas. Ella comprendió, al igual que William Blake, que se puede «ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre".