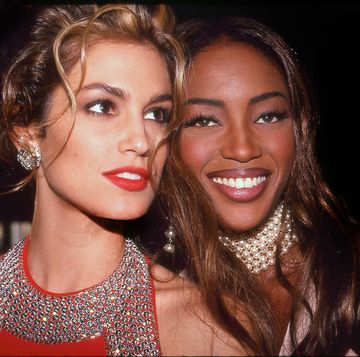He pasado unos días con un cansancio extremo. Igual que medio país estos últimos meses, he tenido fiebre y un virus que me ha tenido en la cama casi una semana. En los delirios provocados por la temperatura, recuerdo explicarles a las amigas que me cuidaban que debían encontrar una carta. Por lo visto, en la misiva se explicaba que sufría un problema en el pulmón izquierdo que me impedía respirar bien y tenían que entregársela a mi médica. El tema es que yo, en teoría, le había dado la carta a mi perro Viento para que se la llevara y ahora no sabíamos dónde estaba. Nada de esto es cierto, claro, ni lo de la carta ni lo del pulmón, pero la angustia que yo sentía en ese momento no se la deseo a nadie.
Estuve horas moviéndome en un plano ambiguo donde mi cuerpo dolía demasiado, como el astronauta que se quita el traje y deja de pertenecerse. Fueron unos días de llantos desconsolados. Literalmente: no podía parar de llorar. Llamé a mi madre, escribí a mi hermana, y cuando Miranda subió corriendo a la habitación a preguntarme qué me pasaba, le respondí, entre hipos infantiles y sollozos, que no lo sabía, pero que no podía detenerlo. Desvió mi ansiedad y, una vez se hubo asegurado de que no me iba a ahogar con mi propio llanto, me dejó tranquila, con lágrimas calmadas. Supe entonces, o eso entendí en ese momento sumamente vulnerable, que estaba llorando toda la tensión, toda la prisa de una gran parte de un 2023 que quisiera olvidar. Era el desconsuelo y la decepción lo que estaba saliendo de mi cuerpo, el estado de alerta continuo, el agobio salvaje que precede siempre a todos los triunfos. Tan sólo unos días antes había puesto punto final a mi nueva novela y había llenado un teatro en Madrid con un show de poesía muy ambicioso y ni siquiera me había dado tiempo a disfrutar de esa alegría. Comprendí que el cuerpo me decía «es suficiente» de la manera más gráfica: derramándose. Así que me permití el llanto. Empecé a cuidarme.
Los días siguientes no fueron más fáciles. Aunque ya no tenía tanta fiebre y podía moverme de la cama al sofá para intentar comer algo, el malestar y la indisposición me tenían bajo mínimos. Quería hacer cosas y no podía. Quería volver al gimnasio y no era capaz de bajar las escaleras sin cansarme. Quería leer y no me concentraba. Quería cocinar y ni siquiera podía comer. Me sentí derrotada y lo viví como un fracaso. Es terrible cómo la productividad nos lleva a sentirnos culpables cuando físicamente no podemos. Empecé a pensar entonces en todas esas cosas que no podía hacer, pero no se me ocurrió nada grandilocuente o inalcanzable. No me imaginé esquiando en un puerto nevado ni paseando por las calles de Nueva York ni cenando en un restaurante de lujo ni disfrutando de un tratamiento carísimo. Por mi mente pasaban cosas sencillas: ir al monte con mis perros y tumbarme bajo el sol del invierno, irme con el coche a un pueblo de la sierra para descubrir nuevos lugares o comprarme entradas de cine para todas las películas acumuladas de las últimas semanas. Necesito toda esa sencillez en mi vida, así que hice una lista y me prometí cumplirla en cuanto me recuperara. De nuevo, volví a sentirme mejor.
Superé el virus igual que superé el frío y el dolor de huesos, y aunque el cansancio aún sigue ahí, he ido cumpliendo esos deseos sencillos que pedí mientras me cuidaba sin saberlo. He salido con mis perros a la montaña, he visitado Fresnedilla de la Oliva y he ido a ver 'Anatomía de una caída'. He vuelto a Segovia, he ido a la residencia de mi abuela a darle muchos besos y a que ella me diera muchos besos mientras nos acariciamos las manos, he paseado con mis padres por el centro de la ciudad y estaba hermosa y amplia. Estos días los pasaré con mi familia, pensaremos en mis abuelos desde el intento y el amor, nos reiremos por cosas que no tienen sentido, volveré al cine con mi hermana, llevaré de nuevo a mis perros al río helado del monte segoviano, leeré sin prisa un libro mágico que me han prestado.
Tendemos a pensar que el autocuidado pasa por cubrir requisitos inventados y gastar mucho dinero y que el amor propio supone un esfuerzo mayúsculo. Yo he tenido que sentir y asumir mi fragilidad para que aflorasen mis verdaderas necesidades, que son tan sencillas de cumplir que no cuestan nada: sólo estar atenta antes de que sea mi propio cuerpo el que deba recordármelas. Porque existen, están ahí, enterradas en algún lugar entre las presiones del día a día y los agobios recurrentes. Quizá cuidarse sólo pase por escucharse y, esta vez a tiempo, hacerse caso.