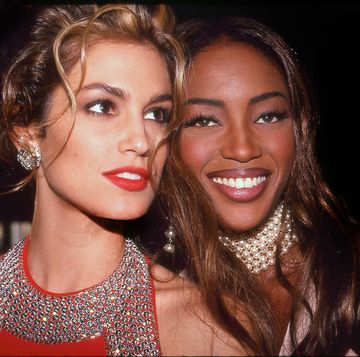La Navidad sólo encuentra a dos tipos de personas: los que la aman y los que la aborrecen. Hay quien diría que existe un tercer grupo, el de quienes la ignoran, pero todos sabemos que algo tan estridente como la Navidad en un país tan fiestero como España no puede ser esquivada. Aquel que dice serle indiferente, que presume de cenar una pizza solo mientras ve una peli, suele ser quien más la teme. Y es que nada nos ofrece mejor analítica de nuestra salud económica, física y afectiva como la que nos entregan cada año estas fiestas. Económica, porque es época de despilfarro y generosidad, física porque no se duerme y no se deja de beber y afectiva porque nos recuerda qué tipo de familia tenemos y cómo nos relacionamos con ella, y enfrenta sin remilgos las Navidades pasadas a las presentes.
No se le puede reprochar nada a los tristes que la odian, porque la Navidad se ensaña especialmente con aquellos que se resisten a ser poseídos por su espíritu, gracias a la legión de entusiastas –entre los que me encuentro– que ejercen un acoso inmisericorde sobre aquellos que no son felices en esos días para obligarles a serlo con todo tipo de comidas, cenas, aperitivos y demás jaranas excesivas, ruidosas y atestadas de gentes.
De un año para otro, uno puede caerse de la legión de entusiastas y empezar a ser un alma triste de la Navidad. Esto suele ocurrir cuando embarrancamos en la ciénaga de la nostalgia, y pasa casi sin que uno se entere. Se muere un familiar querido, la abuela vende aquella casa en que se juntaba toda la familia, la ruina nos llega y hay que cambiar el percebe por torrezno. Empezamos a decir: ya nunca será igual. Pero no hace falta que nada vuelva a ser igual, basta con que seamos capaces de inventarnos otra Navidad distinta cuando la que tenemos ha perdido su sentido, y para eso hay que echarle imaginación, porque la imaginación es lo contrario a la nostalgia.
Yo eso lo aprendí cuando perdimos a un hermano poco antes de las navidades de 2012. Estuvimos a punto de creer que ya la Navidad se volvería suplicio y herida permanente, pero, en un momento de clarividencia, a mi hermano y a mí se nos ocurrió organizar ese año un torneo de mus en memoria de nuestro difunto hermano pequeño, que era un gran jugador, para volver a reunir a sus amigos y hacer un brindis. La cosa fue tan entrañable que desde ese año repetimos siempre y celebramos su recuerdo en vez de lamentar su pérdida en un evento que hoy tiene tanto de banquete como de torneo, y que ya se ha convertido en una tradición familiar que le ha devuelto la ilusión a la Navidad.