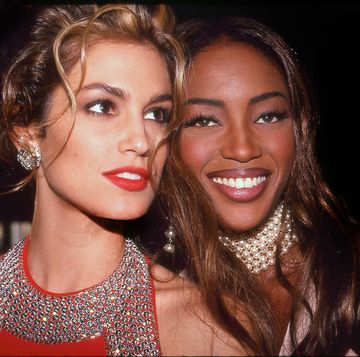El dorodango es un arte japonés que data de tiempos inmemoriales y consiste en pulir bolas de barro hasta conseguir una esfera perfecta, lisa y brillante. Para lograr esa tan anhelada superficie, los participantes se valen únicamente de las manos y del agua, y con esos dos únicos elementos, los más expertos logran crear piezas increíblemente esféricas y pulidas, que se asemejan a canicas o bolas de billar. El proceso parece simple: amasar barro hasta darle una forma esférica. Y, sin embargo, el hikaru dorodango, que se utiliza también como una técnica de concentración y meditación, guarda un secreto que no sólo tiene que ver con el tiempo y la paciencia.
El dorodango se trabaja todo el tiempo que haga falta, y en ese proceso la bola se va transformando, pero he aquí el misterio: si se pule de más, el dorodango se agrieta. Hay un punto después del cual es demasiado tarde. Es necesario saber cuándo hay que dejar de lustrar, pero ese dato permanece oculto: sólo los que perseveran logran al fin dominar el secreto.
Perseverar podría querer decir tantísimas cosas, pero significa, al menos en este ejemplo concreto, haber aprendido de las grietas de esas bolas preciosas que con tanto ahínco se han trabajado. Podría significar que queriéndolo hacer tan bien se cae en un demasiado bien. Un recordatorio de esa frase de John Steinbeck que dice: «Y ahora que ya no tienes que ser perfecto, puedes ser bueno». Una máxima aplicable a los dorodangos pero, sobre todo, a los años que empiezan, trufados de expectativas y promesas que uno hace al tiempo y a los meses que vendrán.
Cuento todo esto porque hace poco leí un relato de apenas diez páginas, 'Amor en el mercado', de la gran escritora china Yiyun Li, que me llevó a este tema de las promesas y al noble arte de lustrar bolas de barro. En el relato, a Sansan, profesora de inglés en una escuela de un pueblito de China, sus alumnos la llaman «la señorita 'Casablanca'». No tiene, a sus 32 años, ni marido ni novio ni amante –circunstancia alarmante en su tradicional universo– y sus alumnos la han bautizado así porque les pasa la película 'Casablanca' cinco o seis veces cada semestre y ellos, mudos, ojipláticos, se entregan a una película en blanco y negro sin subtítulos y sin comprender las razones de ese visionado en bucle. En una ocasión, mientras la ven, Sansan afirma, como si el comentario resolviera el acertijo, que «uno de los misterios de la vida es la falta de sentido», pero los alumnos se ríen como si esas palabras no fueran más que otra excentricidad de una loca y prematura solterona. Diez años atrás, Sansan les pasaba a sus alumnos 'Sonrisas y lágrimas' y cantaban juntos, pero después de que su prometido le dijera que no podía casarse con ella porque estaba enamorado de otra, cambió de película y empezó a pasarles 'Casablanca'. En la ceremonia de compromiso, Sansan le hizo una promesa a ese chico al que amaba desde su infancia: siempre pensaría en él, siempre, hasta el día en que los mares se secaran. Y ella quiso estar a la altura de esos votos sin importar en el lugar en el que, a ojos de los demás, la pusiera esa decisión. Al fin y al cabo, la grandeza de 'Casablanca' es que una promesa es una promesa, una historia de amor que da sentido a la vida, no por la historia de amor en sí, sino por la promesa.
Los años, como los dorodangos, hay que pulirlos, pero sólo hasta cierto punto. Y sobre todo, no llenarlos de promesas que no podamos mantener y ser fieles a aquellas que nos coloquen, a nuestros ojos, en el lugar donde queremos estar. No está de más recordar, especialmente en estos días repletos de la liturgia sagrada de los buenos propósitos y las expectativas, que las grietas se cuelan a menudo en el deseo de perfección. Y que sólo depende de nosotros dejar de lustrar la bola en el momento adecuado.