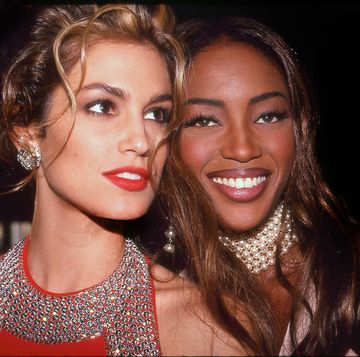A veces lo hago cuando ella no se da cuenta y observo sus manos. Son tan suaves como eran las de mi abuela, y sus dedos largos y finos me devuelven a la infancia cuando me tumbo sobre sus piernas y le pido que me acaricie. Lleva toda su vida tecleando un ordenador, y a pesar de que se le agrietan y le duelen no las deja descansar. Se pinta las uñas de color claro y se hidrata las manos por las noches, así que la crema de antes de dormir siempre me ha olido a ella. Su cuerpo tiene la forma que tendrá el mío cuando alcance su edad y, a pesar de que ella lo rechace, a mí me gusta porque es el último lugar que vi antes de abrir los ojos hace ya 30 años, porque me contiene y me sujeta, porque me abraza y me cuida, porque lo intenta todo el tiempo, a pesar de que la vida lo pare.
El cuerpo de mi madre es mi raíz y no me gusta que alguien la convenza de que debe tener otra forma. Su carne, la carne del cuerpo de mi madre, es lo único en lo que pienso cuando oigo la palabra belleza, aunque ella no me crea. Y quiero que se expanda, que no luche, que crezca y siga alimentándome porque siento que es el lugar donde existen las cosas que me importan. También me gustan su pelo corto y su piel oscura, las arrugas que demuestran que su vida ha sido feliz, las manchitas que decoran su rostro y que juego a unir para crear nuevos poemas. Hace poco me dijo que había decidido dejar de teñirse y ahora me basta con mirar su pelo para ver cómo nieva. Me gustan sus piernas: son más cortas que las mías, pero conocen todos los lugares a los que un día iré y eso hace que la distancia no exista. Me gusta la piel que le cuelga de los brazos porque me recuerda a los árboles del bosque por el que paseo cada mañana, y eso me da ganas de convertirme en un pájaro cada vez que estoy cansada y me acerco a ella. Cuando mi madre llora, los planetas se mueven, como si lo equivocado se recolocara y hallara su lugar en las bolsas de sus ojeras. Siento que la luz entra en mi vida cuando la veo pasearse en bañador o salir de la ducha por más que se cubra, y por un momento me recuerda a los animales salvajes y libres, aunque no lo sea.
Mi madre pertenece a una generación de mujeres que ha crecido bajo el yugo del juicio externo. Han aprendido que deben ser mujeres perfectas, madres perfectas, cuerpos perfectos. Les han hecho creer que para conseguir todo eso deben, además, tener un peso determinado, una cara esculpida y un color concreto sobre los párpados. Siento que mi madre no se termina de creer que es posible deconstruir ese cuento cruel. Miro mi cuerpo frente al espejo y, aunque resulte tremendamente difícil, siento que estoy a tiempo de aprender a quererlo, que cada día lo hago un poco más, que las mujeres de 30 años seremos cuerpos de 60 mucho más libres. Sin embargo, ellas llevan años comprando revistas que les indican qué pantalón comprarse según la forma de su cuerpo o cuáles son los vestidos que mejor ocultan lo que dicen que no está bien. Y pienso, al mismo tiempo, en todas aquellas mujeres que escuchan a sus hijas y están aprendiendo a quererse a través de sus ojos, y siento que incluso en esa libertad vuelven a sentirse juzgadas por no saber deconstruirse lo suficiente, por seguir atadas a una dieta o a un gimnasio que no les gusta, por rechazar la cerveza de un viernes o el dulce de un domingo.
Miro a mi madre. Quiero colocarle espejos por toda la casa y regalarle mis ojos. Que nadie la observe si no comprende su belleza, que es la misma del barro mojado. Que vea en ella lo que veo yo cuando la miro: la tierra que tiembla y se abre paso para iluminar el mundo.