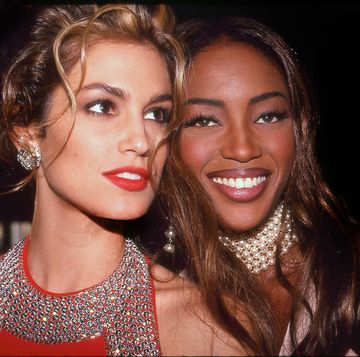No es que la música haya formado parte de mi vida desde siempre, es que forma parte de mi educación sentimental, de mis primeras experiencias, y no hay recuerdo que no vaya ligado a una canción o a una banda.
Me acuerdo de la primera vez que escuché a los Beatles. Fue en el colegio, en 5º de Primaria. Claudia, la profesora de inglés, nos repartió unas fotocopias con las letras de distintas canciones de la banda. Había espacios blancos que debíamos rellenar. Sacó el radiocasete y la música empezó a sonar. En ese momento, me enamoré del inglés (idioma que terminaría estudiando como carrera), de la música británica, del entusiasmo que provoca escuchar a esa banda. No conocía nada de ellos, pero ya quería saberlo todo.
Pasé la adolescencia escuchando Cadena Dial mientras me duchaba y canturreaba con la alcachofa como micrófono a Álex Ubago y a Amaia Montero con esa intensidad propia de los 'millennials'. Fuimos toda una generación quienes aprendimos qué significaba el amor gracias a los cantautores de esa época. Salté con mis amigas en los conciertos de Amaral e hice una cola de horas para escuchar a El Canto del Loco en el show multitudinario que ofrecieron en Segovia en los 2000. Escribí las letras de todas las canciones de Estopa en una libreta que me llevaba de vacaciones para cantarlas a gritos en el coche mientras mis pobres padres se rendían ante el entusiasmo de una hija desafinada. Desde entonces, canto siempre en voz alta, como si la música protegiera el camino y siempre fuera verano.
Unos años después, mi amigo Leo me regaló un CD con multitud de grupos de corte indie. Estaban los Strokes, Interpol, The Kooks... Eran bandas que no sonaban en la radio española, pero que repetía sin cesar en el mp3 que me regalaron por Navidad. Descubrí entonces una cantidad de música infinita y el placer de conocer nuevos grupos por mi propia cuenta. El mundo se abría y yo crecía con él.
Después llegaron los Lori Meyers, Miss Caffeina, Supersubmarina, Iván Ferreiro y mis primeros festivales. Bastaba una tienda de campaña en Aranda y una entrada para el Sonorama para ser sencillamente feliz. Un poco más tarde vinieron Andrés Suárez, Marwan, Carmen Boza y con ellos la poesía. Los bares de Madrid en los que cantaban se convirtieron entonces en el centro de mi mundo: una ciudad en la que ser libre mientras suena una canción.
Siempre hubo hueco para la música instrumental, sobre todo a la hora de escribir. No hay poema, frase, artículo o texto que no haya escrito sin música de fondo. Siento que activa mi creatividad, que le da pie, como si fuera una voz que me conectara con las palabras. He pasado horas escuchando a Yann Tiersen, a Ludovico Einaudi, a Max Ritcher, a Michael Giacchino. Las bandas sonoras de series como 'Lost' o de películas como 'Amelie' o 'Good Bye, Lenin!' riegan mis ratos de soledad y consiguen que germinen y den frutos. Ahora continúo alimentándome de esa mezcolanza de estilos y voces. Los últimos conciertos a los que he ido han sido de Ólafur Arnalds, Vetusta Morla, Valeria Castro, Silvana Estrada y Leiva. No hay canción que no me haga sentir en un lugar mejor.
Sin embargo, mi recuerdo favorito unido a una canción no es el de mi primer beso ni el del concierto que le regalé a mi hermana ni el que sucedía mientras yo estaba en el backstage, esperando mi turno para salir al escenario del Wizink Center. Mi recuerdo favorito es del verano pasado, una tarde de calor en Madrona. Mi abuelo respiraba y mi abuela tomaba su café con galletas. Hablábamos sobre su juventud y primeros bailes y tratábamos de imaginarlosjuntos, sin arrugas y sin cansancio, en la plaza del pueblo que los vio enamorarse. Mi prima María puso 'Mirando al mar', de Jorge Sepúlveda, y Miranda cogió de las manos a mi abuela y la sacó a bailar mientras yo les hacía fotos, consciente de que volvería a estas algún día. Fue la misma canción que puse en el móvil cuando me despedí de ella en el hospital, mientras le acariciaba los dedos de la mano que se apagó casi al mismo tiempo que la música. Ahora, cada vez que la oigo, veo a mi abuela bailar y a mi abuelo sonreír, y entiendo que la música siempre significó lo mismo: un viaje, una concesión amable, un truco de magia que nos coloca en momentos felices que somos capaces de revivir con tan sólo escuchar un par de notas.