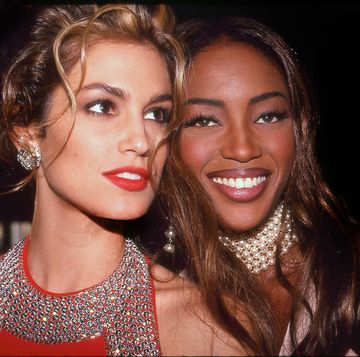Me despierto en la ciudad de mi infancia. He vivido los últimos días del año y los primeros de 2023 en un decorado que se parece mucho al que habité en mi niñez, pero todo es distinto. El colchón es más grande y ya no está la mano de mi hermana en la cama de al lado. El póster de la orangutana abrazando a su hijo que decoraba la pared durante mi adolescencia ha desaparecido. Ya no existen la cadena de música ni los peluches amontonados sobre la almohada. Hace unas semanas, me llevé el piano a mi casa. Esta habitación ya no me pertenece, como tampoco me pertenece el tiempo.
Me he reencontrado con mucha gente que creía desaparecida. Los que emigramos arrastramos una suerte de amor mal definido, una nostalgia que nos ancla en un espacio determinado del que es imposible escaparse. Cada vez que regreso, recuerdo a la manera de mi abuela: por pura supervivencia. Y es que según van pasando los años, una comprende la importancia vital de la memoria, pues es lo que nos define, lo único que nos va quedando. Sé que quedan cosas por vivir, una vida llena de paisajes nuevos, pero siempre fui una persona a la que le interesó mucho más el pasado, lo ya vivido, que lo que no existe. No sé si es racionalidad o melancolía.
El pasado es amor. El pasado también es amor. Las personas tienden a colocarlo en un lugar de difícil acceso, uno al que es difícil regresar, porque todo lo que termina, en cierta manera, también duele. Pero yo concentro gran parte de mi amor en mi pasado porque, si vuelvo a él, encuentro la cola de Tango meneándose con desenfreno, su cuerpo aún robusto en la nieve, los lunares que decoraban sus patas despeinadas. Encuentro todos los libros que leí de niña, el cuaderno con mis primeros poemas, la vez que me subí a un escenario sin saber muy bien lo que tenía que hacer. Encuentro a mi abuela haciéndome la cama por las mañanas de una manera perfecta mientras yo estaba en el colegio. Su voz al otro lado del teléfono para quitarme el miedo esos momentos en los que me quedaba sola en casa, esperando que volvieran mis padres de trabajar. Encuentro la risa de mi madre por todas las esquinas. Encuentro a mi abuelo sentado en la esquina del salón partiendo una cuña de queso y ofreciéndome su cena sin importar la hora. Su propina a escondidas, por detrás de la espalda. El cuerpo descansado de mi padre. Encuentro la casa de mi abuela sin polvo, el olor a la tortilla más rica del mundo, sus manos suaves y dormidas, sus ojos vivos. Encuentro a mis amigas y no se han ido todavía. Encuentro a mi hermana y, como el mayor regalo de mi vida, compruebo que no ha cambiado.
El pasado es amor porque el amor es lo que nos mantiene con vida, lo que nos hace crecer y cambiar y lo que nos hace soportar y adaptarnos y buscar y conformarnos. Y siento que si no protejo con el cuerpo y la intención ese lugar donde todo lo que me hizo feliz aún existe, aún no se ha ido, algo en mí se va a perder, el mar se va a secar, y el miedo al daño va a tapar todo lo que me define. Así que vuelvo a la casa de mi infancia, que ya no existe, para recordar y para no perder el amor, ese que me salva en los momentos difíciles, ese que me pertenece de una manera firme e invariable, ese que ya viví y que vuelvo a vivir cada vez que vuelvo al lugar donde crecí.
Elvira Sastre es escritora. Su último libro es ‘Madrid me mata: Diario de mi despertar en una gran ciudad’ (Los Tres Mundos).