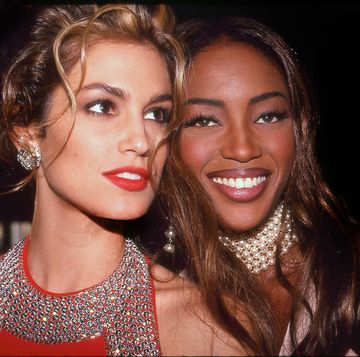Cuando, de cría, iba por mi pueblo con alguno de mis primos, era habitual que me preguntaran «¿y tú, chica, de quién eres?». La respuesta solía ser una retahíla de nombres y datos que se alargaba hasta que quien me lo había preguntado caía en quién era mi padre, mi madre o, al menos, mis abuelos. «La de Javi Gepeto, de los que viven en la calle El Cristo, hijos de Vicente el comunista». Así hasta que mi interlocutor, que solía ser interlocutora, se quedaba conforme.
Volví a aquella retahíla la semana pasada. No fue porque nadie me preguntara de quién soy, sino porque, en unas jornadas en las que coincidimos, la escritora Aurora Pimentel dijo que habíamos sustituido el «¿y tú de quién eres?» por «¿a qué te dedicas?». Y que habíamos perdido con ello. Tiene mucha razón Aurora, pues la primera pregunta remite al ser, mientras que la segunda sólo remite al hacer. A la coyuntura de cómo consigue uno llenar la nevera cada mes, que hemos convertido en la parte central de nuestra identidad.
No es que seamos idiotas ni que nos hayamos vuelto locos, pues cualquiera sabe que ser hija de Javi Gepeto es más importante que acudir a una oficina, a una redacción o a la caja de una tienda durante ocho horas al día, cinco días a la semana. Lo que sucede es que no somos libres. Todo modelo económico y político trae consigo un modelo humano, una cosmovisión, una serie de valores de acuerdo a los que, seamos o no conscientes, pensamos, miramos o vivimos. Nos es sencillo imaginar el tipo humano que daba como resultado de, por ejemplo, la URSS: funcionarios con traje gris, individuos bombardeados por la propaganda que comían todo el rato sopa y patatas. O de una teocracia islámica: oprimidos y opresores, líderes radicalizados y triste pueblo sometido. Sin embargo, nos es complicado pensarnos a nosotros mismos como parte y resultado de un sistema. Nos es difícil admitir que nuestras elecciones o deseos están prescritas y condicionadas. El mayor triunfo del liberalismo es hacer pasar por libertad el imperativo.
Sin embargo, el mercado y sus lógicas van conquistando incluso las parcelas más tontas. Justo después de las jornadas en las que Aurora Pimentel comentó que la parte central de nuestra identidad era el trabajo, quedé con una amiga que me contó que se había apuntado a pole dance. Y no se lo dije, pero lo primero que pensé fue que se parece muchísimo a otra amiga que tengo que también hace pole dance: ambas llevan el mismo pelo y las mismas uñas, tienen tatuajes parecidos y leen cosas similares. Después caí en la cuenta de que yo, que voy a yoga, me parezco bastante a bastantes de las chicas que van a yoga conmigo. Que llevamos ropa muy parecida y que seguramente tengamos algunas ideas similares.
Queramos admitirlo o no, en un presente en el que somos a la vez consumidores y producto, incluso la disciplina que uno elige practicar o los hobbies en los que decide invertir su tiempo están condicionados por el afuera más que por el adentro. Por un impulso estético del que después puede nacer –o no– un interés genuino. Por sed de identidad más que de deporte o entretenimiento. Por tener algo que poner en la bio de Instagram, algo a lo que pertenecer, algo que nos haga ser, en una época en la que el valor y la identidad están en lo que uno produce y consume –ya sean productos o experiencias–, y no en ser hijo del panadero y la Lola, nieto de los de la calle Colón.