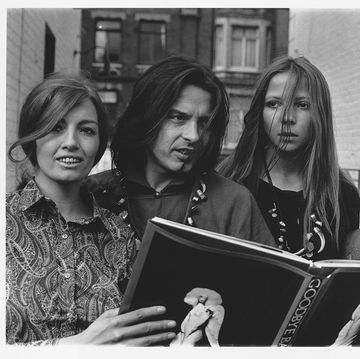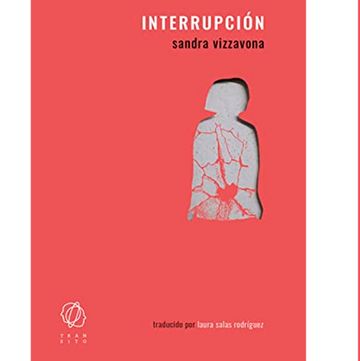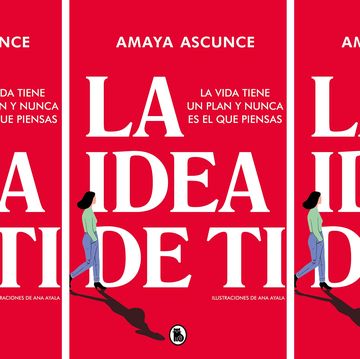En las puertas del colegio, a la hora de salida, vi a Spiderman. Un niño lloraba enfundado en un traje naranja de zanahoria con unos tentáculos verdes que le salían de un casquete verde que llevaba en la cabeza. No me extraña que llorara. Quise decirle que le entendía, que todo pasaba y que si algo bueno tenía hacerse mayor es que al menos nadie te obligaba a pasar por aquella tortura. También me fijé en un par de niñas que iban de las hermanas de El Resplandor y se me escapó la risa al ver a una pobre que iba de cartón de leche de avena. En casos así suelo preguntarme si son los padres los artífices de la idea, que les parecerá originalísima, o si la elección procede de la niña a la que, por cierto, tampoco vi demasiado contenta. Me detuve unos instantes para analizar todo aquel jolgorio de niños con caras pintadas y padres atentos, vigilantes a los que correteaban entre coches y patinetes eléctricos. Era Carnaval.
Un poco más apartadas del gentío, vi a tres niñas vestidas de pintoras. Cada una de ellas llevaba en la mano una paleta de madera llena de colorines y un largo pincel. Una boina negra les cubría el pelo y una especie de bata larga con un lazo grande anudado al cuello completaba el disfraz. Más tranquilas, sosegadas, parecían efectivamente meditativas pintoras en busca de la inspiración. Las dejé atrás y me encaminé hacia una reunión. No fue hasta que hube avanzado unos cuantos metros cuando me detuve para girarme. Se me había escapado un pequeño detalle –no por pequeño sino por costumbre–. Sobre los labios de las tres pintoras se dibujaba uno de aquellos ensortijados bigotes que terminan en forma de garfio. Esos bigotes que nos hacen pensar en aquel pintor excéntrico y genial que fue Salvador Dalí.
Estudié filosofía y a lo largo de cuatro años en las aulas –de filosofía antigua y contemporánea y nuevas corrientes y filosofía de la ciencia y del lenguaje–, recuerdo apenas una breve mención a Simone de Beauvoir, siempre como apéndice de su querido Sartre, alguna referencia de refilón a Hannah Arendt y a la banalidad del mal, pero nada más. Las filósofas – de Hipatia de Alejandria a Rosa de Luxemburgo, de Simone Weil, María Zambrano a Judith Butler…– brillaron por su clamorosa ausencia. Ocurrió lo mismo años más tarde cuando escogí tema para la tesis. Las propuestas iban de Maurice Blanchot, a Heidegger, o a Robert Musil. Nadie mencionó, sin embargo, a ninguna mujer, de manera que yo pasé de largo, y tuvieron que pasar muchos años para detenerme. Para girarme y ver qué era lo que había sobre los labios de aquellas pintoras.
Y lo peor no es el bigote, que también. Y lo peor no es la clamorosa ausencia de mujeres en un temario de carrera universitaria, que también. Lo verdaderamente grave es la costumbre de la omisión. La normalización. En algún momento tuvimos que asumir que los artistas, los pintores, llevan bigote. Y que las filósofas no existen.
En las pocas ocasiones que he dado talleres literarios o he impartido clases, les digo a los alumnos que desgraciadamente no puedo ofrecer las claves para escribir una gran novela –sino me habría hecho de oro– pero que puedo transmitirles algo que a mí me sirve para contar historias. El mandamiento esencial de Vladimir Nabokov: «apreciad los detalles, los divinos detalles». Lo que nos adentra en el meollo de la historia, lo que le da color y vida, son los detalles. Si los omites solo permanece una estructura pobre e incompleta, un esquema sin alma. Y cuento esto porque cuando llegué a la reunión de trabajo conté la escena del bigote y las pintoras. No faltó, claro, quien se rio diciéndome que como se notaba que era escritora, porque siempre me fijaba en minucias sin importancia. Añadió que el del bigote era un detalle intrascendente: seguro que el disfraz estaba muy logrado y que a fin de cuenta eso es lo que importaba. A fin de cuentas era carnaval. No le respondí que los detalles siempre tienen importancia. Especialmente porque nunca lo son.